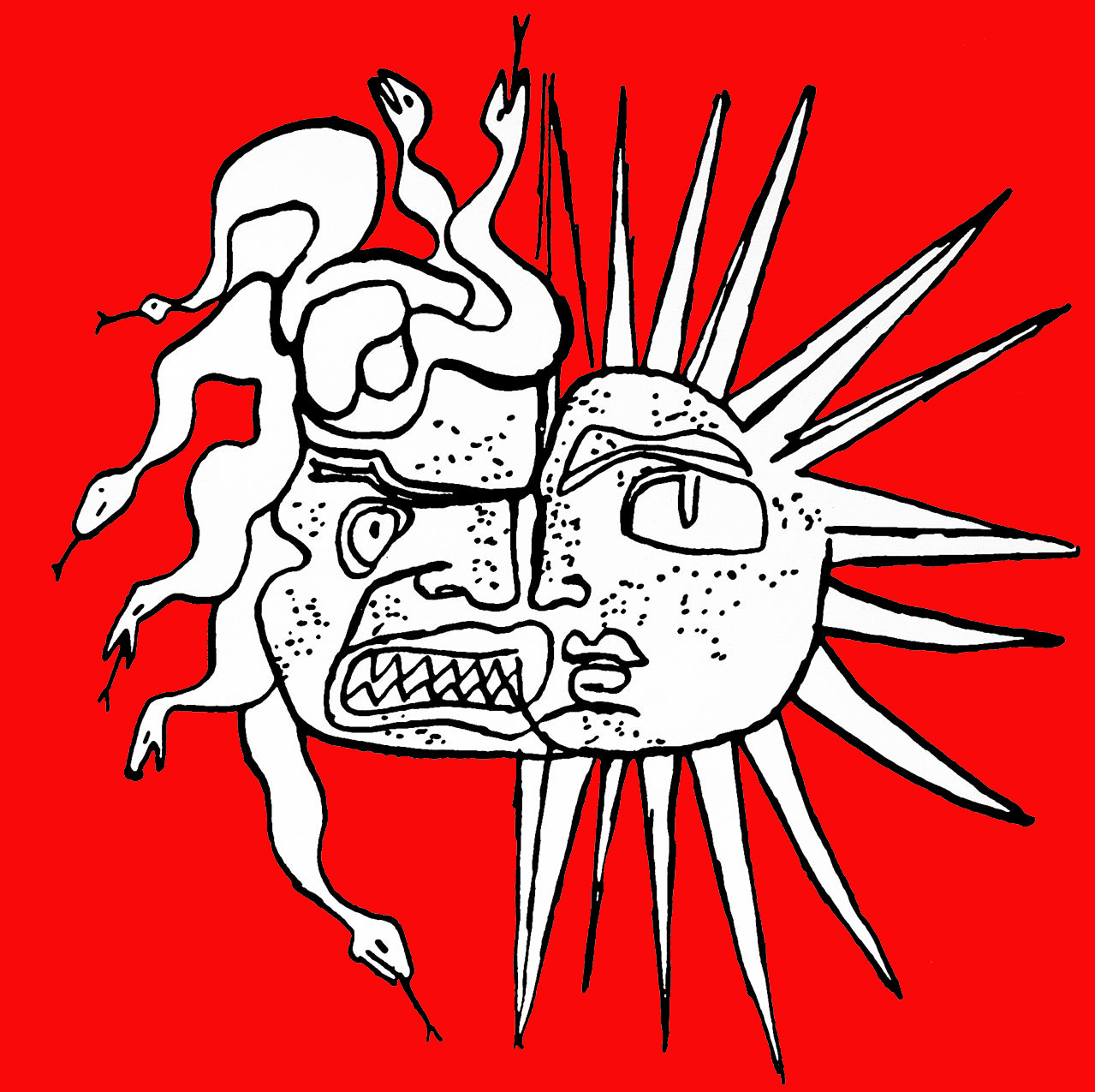Oscar Tenreiro
Líneas más arriba decía que hablaría de mi nuevo Colegio, el Valles de Aragua. Me inscribieron en él junto a Carlota –ella en la sección de niñas– cuando estábamos para comenzar el Sexto Grado. Yo tenía diez años, ella once. Edgardo con ocho se quedó en el San Pedro Alejandrino hasta terminar el Quinto y acompañarnos luego en Sexto. Cursé allí también los dos primeros años de Secundaria.
El colegio funcionaba en una vieja casa del centro de Maracay, en la Ave. Bolívar, unas tres cuadras después de la iglesia. Tenía atrás un patio grande alrededor del cual estaban las aulas. Era todo muy improvisado y podría decirse que precario, típico de cómo generalmente, con las debidas excepciones, se han improvisado a lo largo de la historia moderna venezolana los colegios privados no pertenecientes a órdenes religiosas, producto de adaptaciones baratas de viejas construcciones o casas en deterioro que contribuyen a la ranchificación [1] de las instalaciones. Ahora cuando rememoro lo que era aquel edificio me asombro que me hubiera adaptado a él sin reparo alguno y que nunca haya expresado una queja, ni yo, ni mis hermanos –o mamá y papá– por las condiciones en las que estudiábamos, lo cual es una prueba más de la especial adaptabilidad de los niños. Sin que haya que dejar de decir que esto que narro sobre mis colegios de la infancia es una prueba más de que Venezuela ha sido siempre un país donde no tienen vigencia los estándares mínimos: cualquier cosa puede funcionar en cualquier parte. Es un atavismo cultural que permanece intacto hasta hoy.
**********
Cuando llegamos el primer día a clases el director me comunicó que debía pasar por su improvisada oficina a efectos de realizarme un examen psico-pedagógico (o de coeficiente intelectual), término que no estoy seguro que usó, pero que, si voy a lo que recuerdo, de eso se trataba. Allí comparecí un par de días después. Pudo haberme llamado la atención que no se le hubiera hecho tal examen a Carlota que eran tan nueva alumna como yo, pero me imaginé que el asunto se debía a mis experiencias en el San Pedro Alejandrino. La segunda cosa que me pareció curiosa es que el director colocó su silla detrás de la mía, y se mantuvo allí mientras me hacía las preguntas, tocándome ambas sienes con sus dedos como si estuviese reconociendo mis pulsaciones. Eso me extrañó, pero se lo atribuí a una técnica propia del test; y si bien estuve seguro algún tiempo después que había sido un teatro, mi actitud infantil de confianza me dio tranquilidad y nunca volví a pensar en el asunto [2]. Sin embargo, me llamó la atención sin profundizar mucho, que entre pregunta y pregunta relacionadas con rapidez de razonamiento y cosas de ese tipo, hubiera algunas de corte demasiado personal que contesté con toda sinceridad.
En los días y semanas sucesivos, el director fue tratando de ganarse mi confianza. Me trataba con particular deferencia, la cual comenzó a mostrarse en los elogios que me expresó referidos al resultado de la prueba, lo cual por supuesto me halagó. Sin embargo, empecé a presentir algo que no me gustaba de su actitud gracias a los pequeños chismes que circulaban entre mis compañeros. Porque no he dicho que el director con su familia, esposa e hijos –dos según recuerdo, uno muy pequeño– vivían en el Colegio y ocupaban las dependencias más cercanas al acceso desde la calle. Y también vivía en el colegio, en una habitación que daba hacia el patio, un muchacho de unos quince años quien era una especie de protegido de la familia. Los chismes tenían que ver con la relación entre él y el director.
**********
Llegó un momento en que me di cuenta, sin dudarlo más, de que el director era, pura y simplemente, lo que hoy llamamos un pedófilo. En esos tiempos, cuando todo lo relativo al sexo estaba en la sombra, esa desviación era tan activa como lo es hoy, pero la encubría la hipocresía social del machismo. Así que apenas lo tuve claro busqué distintas maneras de evadirme hasta que, como punto final, apelé a toda mi determinación para negarme a formar parte de un viaje a Cúcuta, Colombia (excursiones de compras que se estilaban mucho en la Venezuela de entonces), que el director planeaba con un grupo de estudiantes durante una de las vacaciones largas, no recuerdo si de carnaval o de Semana Santa, viaje al cual insistía en que yo me sumase. Y cuando se lo dije en una ocasión a la salida de clases me dijo visiblemente alterado y de modo tajante ¡entonces lo raspo! [3] amenaza a la cual no le presté ninguna atención, seguro como estaba que mi rendimiento –terminaba ya el sexto grado– era suficientemente satisfactorio y le sería muy difícil cumplirla.
En lo sucesivo este personaje cuyo nombre no cito porque ya habrá fallecido y me incomoda que sus descendientes carguen con un peso psicológico del cual no son responsables, se mantuvo a distancia y más nunca se metió conmigo. Cursé mi Primero y Segundo Años sin que llegara a mostrarse ninguna secuela de lo sucedido, hice vida activa en el colegio y es ahora cuando al reconstruirlo reflexiono sobre su gravedad y los riesgos que corrí si este particular director no hubiera optado –lo indujo sin duda mi conducta– por alejarse y en cierto modo desaparecer para mí, mi hermana y Edgardo, a quienes nunca se acercó.
**********
Nunca hablé de esto ni en el momento ni después con mis padres o mis hermanos. No pensé que papá pudiera estar en capacidad de reconocer el error cometido al haberme hasta cierto punto confiado al director sin conocerlo bien. Si como era evidente papá había mantenido distancia, y como supe, sostenido conversaciones personales con él reprobando mi comportamiento sin hablar nunca conmigo, mi lógica infantil me decía que no iba a resultar posible hacer una acusación sin que se pusiera en duda mi juicio. Me iban a faltar argumentos y certidumbres, aparte de que en virtud de su distancia emocional parecía dudoso que papá tuviera la disposición de ánimo necesaria para darme la razón. Participárselo a mamá nunca lo consideré porque me parecía que el asunto se alejaba de su mirada femenina y de su actitud protectora y en consecuencia corría el riesgo de que ella no entendiera bien el origen y la validez de lo que yo sabía. Poner en duda la aparente respetabilidad del personaje podía fácilmente quedar como un prejuicio de mi parte o como producto de chismes. Para no hablar de algo importante: lo que hoy podría llamarse la cautela social que se aplica en estos casos y hace difícil calificar a una persona que pasa por ser correcta y cultiva apariencias. Se me iban a exigir pruebas y con seguridad se plantearía un conflicto que mi natural inseguridad infantil me impulsaba a evitar. Y en última instancia –y hoy pienso que esa fue esa la verdadera razón de mi silencio– toda la historia no había sido para mí sino un simple incidente. Con mi conducta había logrado que el personaje en cuestión se mantuviera alejado y el ambiente más amplio del colegio y la buena relación con todos los profesores y los compañeros de curso me hacía sentir a buena distancia de cualquier manipulación.
Sólo siendo ya hombre maduro, o ahora al rememorar, es cuando me doy cuenta que procedí de la misma manera como proceden en general los niños ante individuos de esa calaña: escurriéndose, alejándose de la amenaza, como recurso de protección surgido de la falta de argumentos terminantes que despejen las dudas de los adultos ante una denuncia que puede ser vista como capricho o ligereza infantil. Y a pesar de que pienso hoy que la hipocresía del personaje debió haber sido denunciada y enfrentada, me doy cuenta de que tal modo de actuar era completamente improbable tanto en el contexto de aquella aldea atrasada que en realidad era Maracay, como en el de los usos sociales de entonces, dominados, como ya he dicho, por prejuicios muy arraigados. En cuanto a mamá, a quien pude haberle contado porque estaba muy cerca emocionalmente; a la vez como muchas mujeres de su generación, tenía un modo luminoso de presentarnos la realidad muy distante de cosas como la que yo le hubiese contado. Todas cosas que mi intuición infantil, que como he dicho antes es sin duda la sustancia de la leyenda cristiana del Ángel de la Guarda que protege de los peligros al niño (porque es sobre todo a los niños a quienes se le habla de él) que me fue dictando, en ausencia de un consejo paterno o materno, la conducta que asumí: mantenerme a distancia. Y fue lo que hice.
**********
Muchas cosas pueden decirse de esta historia. La más evidente es un lugar común, sobre todo hoy: detrás de muchas aparentes respetabilidades se esconden amenazas. Pero hay muchas más entre las cuales tiene sentido señalar la necesidad de comunicación fluida entre padres e hijos, siempre tomando en cuenta que el niño o la niña pueden sentirse más inclinados a comunicarse con el padre o la madre a raíz de la identificación surgida de la condición masculina o femenina. Y cuando uno de los dos se mantiene distante, se cierran los caminos a seguir. Y es obvio que aquí fue la distancia de papá la que facilitó la irrupción de una persona extraña y peligrosa ante la cual mi actitud, que debí manejar en soledad, hizo la diferencia.
Ya siendo adulto nunca hablé de esto en la familia. Si se trataba de papá, sus problemas económicos (que eran también nuestros pero que nunca –al menos yo– los viví en primera persona con el peso que tenían), y la separación forzada que tuvo lugar cuando nos mudamos a Caracas y él debió durante varios meses quedarse en Maracay liquidando su negocio, se fue progresivamente ensimismando, y a pesar de que su relación con mamá no empeoró sino se hizo más serena, sí se mantuvo al margen de nuestro acontecer como estudiantes universitarios o más adelante como jóvenes profesionales. Ese cuadro le quitaba sentido a revivir la vieja experiencia del Valles de Aragua. Me parecía que podían surgir tensiones que sólo iban a contribuir en hacerle más difícil su progresiva retirada de la vida, muy afectado su ánimo. En efecto, el tono que caracterizó su tiempo caraqueño desde que dejó sus querencias maracayeras era de una especie de supervivencia melancólica, viendo un poco de lejos como sus hijos se adentraban en la vida y le abrían paso a sus respectivas familias, haciendo el papel de un observador que decía pocas cosas, expresando su alegría personal sólo en los momentos en los que le era posible conectarse con viejos amigos o con parte de la familia con la que se sentía a gusto. Porque momentos buenos los hubo, y no fueron pocos.
En cuanto a los hermanos, si podía decirse que siempre reinó en esos años de comienzos de la vida adulta una armonía básica y una convivencia positiva, también estábamos abriéndonos paso en la vida adulta llevando cada quien consigo eso que se califica como egoísmo en el adulto joven dentro del seno familiar y no es más que la concentración en la tarea de madurar emocionalmente y empezar a definir un carácter y una manera de ver la vida. Y se redujo la necesidad de comunicarse, de hablarse. Cada quien en lo suyo podría decirse, y además nos casamos todos muy jóvenes ¿Qué sentido podría tener entonces hacer un tema de cosas de la niñez que estaban emocionalmente muy lejanas ?
**********
Y cuando pudo haber llegado el momento de comunicarnos ciertas cosas, ya hacía mucho tiempo que la sospecha, ese factor que separa y estimula las distancias, había dejado su huella. Al rememorar ahora me asalta la melancolía al hacer la comparación entre la hermosa y profundamente arraigada en mi alma solidaridad fraternal de la infancia y la primera adolescencia, y la progresiva distancia, la separación, la lejanía emocional, que la vida con todas sus incidencias fue sembrando en cada uno de nosotros. Me pasa algo análogo a lo que comentaba unas pocas líneas más arriba respecto a las vivencias valencianas que tanta alegría nos produjeron y sin embargo se perdieron en un olvido creado por la fragmentación propia del proceso de maduración personal de cada quién. Es por supuesto, apelando al lugar común, una manifestación más –muy importante– de las manifestaciones de la vida tal como es, con sus asperezas, sus realidades difíciles y su necesarísimo olvido. Pero uno, en esta edad crepuscular en la que me encuentro, se pone solemne y se enternece pensando en lo que fue y desapareció. ¿Cuánto no hubiera querido yo o cualquiera de mis hermanos ya siendo adultos que nos invadiera, aunque fuese por un momento y de forma milagrosa, la ingenua solidaridad y amor fraterno de los tiempos del Beau Geste cinematográfico que describí mucho más arriba? Porque si fuese así, se produciría el añorado encuentro, el vivir con el otro, el estar siempre juntos que una vez nos alimentó.
Al ver que siempre entre hermanos de todas las familias se produce el mismo alejarse ( de nuevo el lugar común), que se asoma la misma desconfianza, la misma forma de egoísmo que termina rompiendo lo que la sangre podría fácilmente unir; al ver que pese a todo el sentimentalismo al que uno quiera recurrir, cada persona se individualiza alejando de sí –es secuela de la individuación, seguramente– el recuerdo del discurrir fraterno, no resulta fácil sonreír. Y sin embargo sonreímos. Vamos entendiendo mejor lo que es vivir, aunque quede poco tiempo para aprovechar las consecuencias.
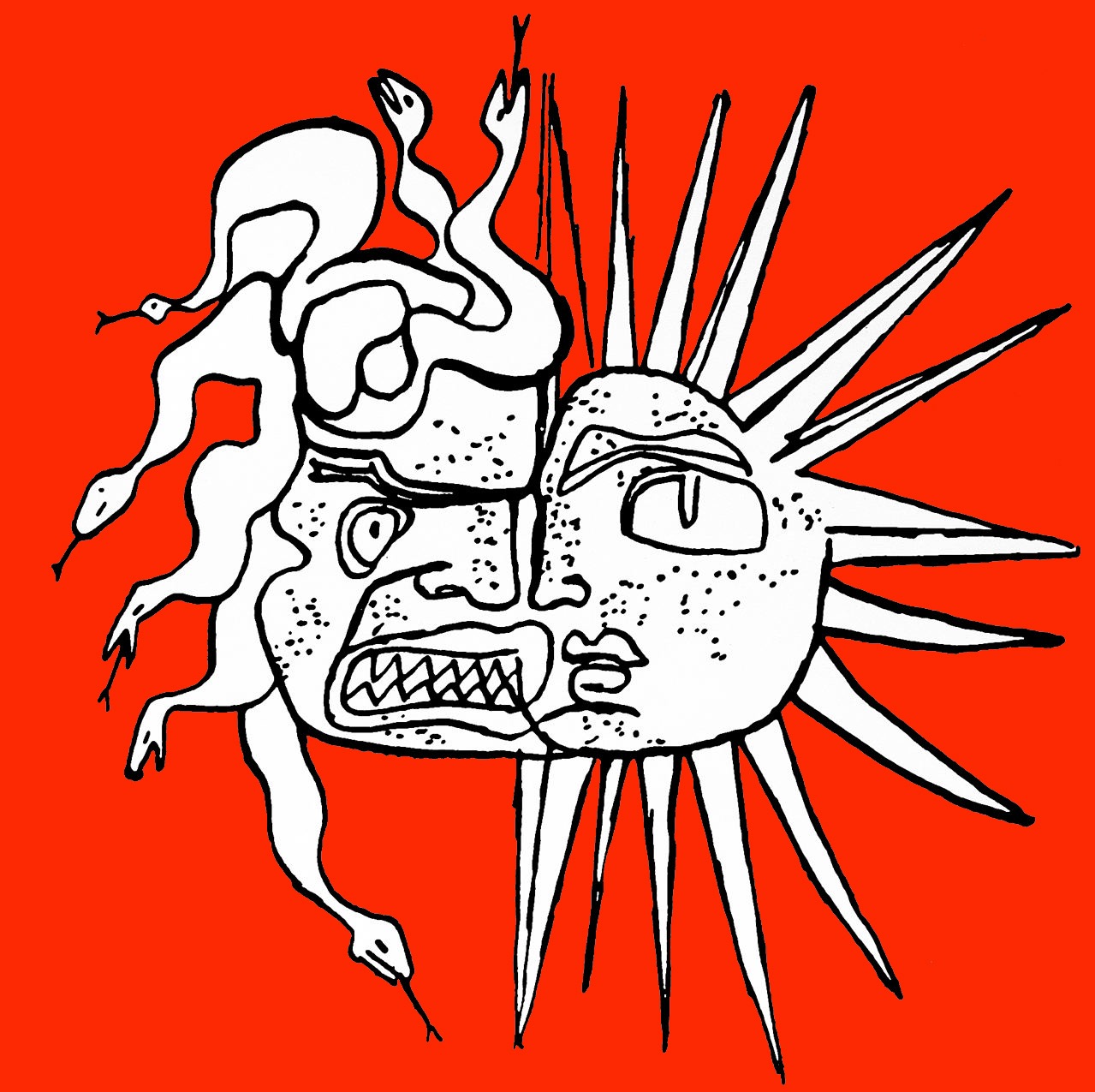
Otras veces he incluido, cuando el discurso aborda temas derivados de las flaquezas y contradicciones personales en medio de las tensiones de la vida, este dibujo que hizo Le Corbusier el cual representa a la Medusa, mitad oscuridad, mitad claridad, que además amenaza con su mirada de basilisco. Aquí pues la coloco por las mismas razones…
[1]Ese término creo que existe sólo en Venezuela. Viene del significado que le damos a la palabra rancho como sinónimo de chabola que se usa en España como vivienda precaria con materiales de desecho o de baja calidad. Ranchificar sería hacer construcciones de mala calidad o improvisadas en una edificación produciendo deterioro visual y precariedad.
[2]Me lo ratifica ahora Carola Izquiel, psicóloga clínica venezolana, amiga cercana, en los siguientes términos (los transcribo parcialmente): Nunca he escuchado de tal método de veracidad. Por lo general los test de inteligencia son pruebas psicométricas estandarizadas que pasan por rigurosos procesos estadísticos de validación y confiabilidad. Para saber si una persona está mintiendo, se utilizan índices que miden la congruencia de la prueba, es decir, una misma habilidad cognitiva aparece evaluada de distintas maneras y por distintos items…
[3]En Venezuela, en el medio escolar, raspar quiere decir no aprobar la materia o el curso. En Sexto Grado, que era mi nivel al entrar a ese colegio, no había división por materias, de modo que raspar era perder el curso completo. Pero mi rendimiento era alto y yo no tenía nada que temer de la amenaza.