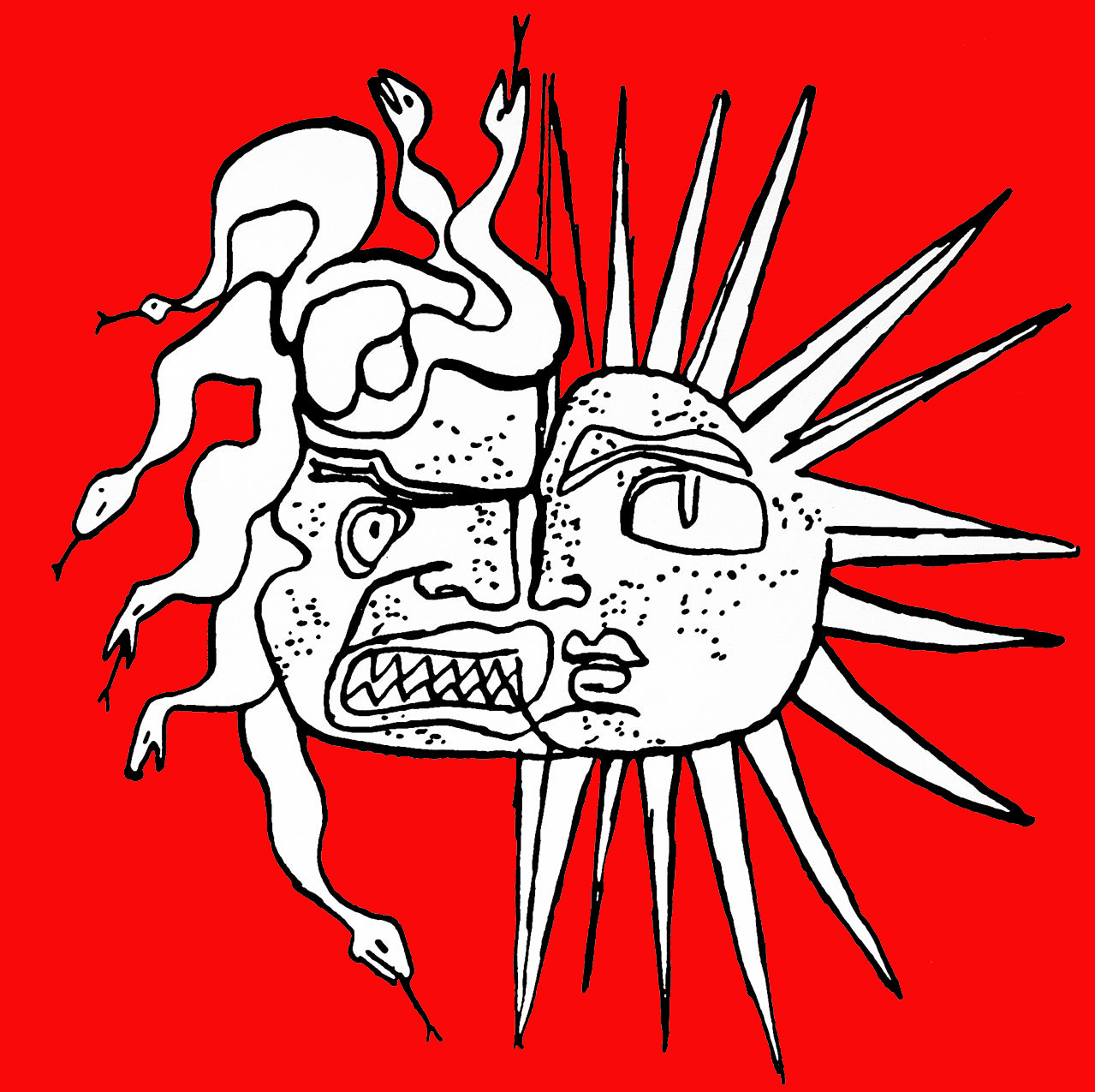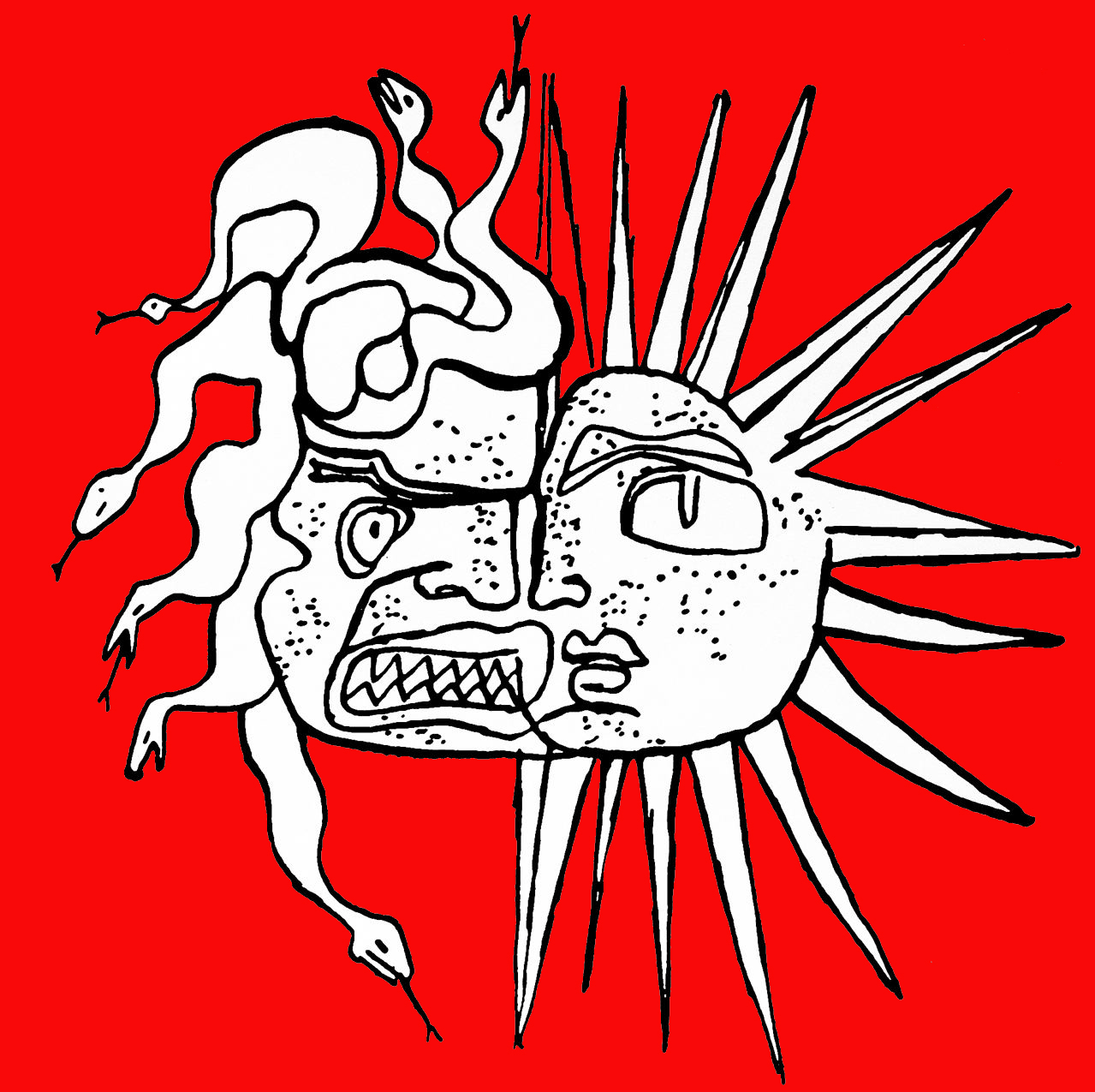Oscar Tenreiro / 10 de Agosto 2009
Oir al Jefe de Estado evadir una respuesta seria a una grave acusación amenazando con comprarse unos cuantos batallones de tanques rusos para mostrarle lo que es bueno al presidente de una república vecina que es parte de la sangre y el vivir de este país; en un típico tono machista además, produce una perplejidad indefinible. Uno sabe del deterioro de la arquitectura pública venezolana, como es el caso de las escuelas, las peores de Latinoamérica, tema que me ocupa en estos días y me ha hecho conocer la necesidad imperiosa de muchísimo dinero para reconstruirlas y hacer las necesarias para afrontar el crecimiento poblacional. Así que la idea de gastar divisas indispensables para nuestro pueblo en caprichos guerreros me produce una tremenda indignación ¿Hasta donde tienen que llegar las cosas? ¿Hasta cuando el silencio de quienes están obligados a pronunciarse? No hablo de militares sino de aquellos profesionales o intelectuales a los que alguna vez concedimos respeto y cuya capacidad de juicio respetábamos e incluso admirábamos.
Hace poco dedicamos unas líneas a Oscar Niemeyer recordando muy de pasada algunas de las cosas que me comentó, entre las cuales estaba su participación en la redacción de un documento de los intelectuales y artistas brasileños en relación a algún asunto relacionado con “el imperialismo norteamericano” como es típico del comunismo irredento, de salón de Copacabana de alta clase, que practica mi ilustrísimo tocayo. Publiqué parte de ese documento, más o menos lleno de lugares comunes, en la página que tenía en ese tiempo en El Diario de Caracas y ahora lo recuerdo precisamente en conexión con la citada perplejidad.
El precio del silencio.
Porque uno no puede menos que preguntarse cual es el precio del silencio, no digo ya de gentes del nivel de Niemeyer, sino de aquellas personas que tienen figuración pública ganada con el prestigio profesional o intelectual, tanto en nuestro país como en el exterior, ante los absurdos que nuestro Führer tropical hace u ordena hacer casi a diario. Entiendo que ir hacia los lugares comunes del Imperio, de las venas abiertas del continente, de la opresión del Norte y todo ese escenario de reducciones sea mucho más fácil que tener un mínimo de capacidad crítica que pueda llegar incluso a desmontar mucho de lo que se ha construido a lo largo de toda una vida. Pero de todos modos cabe la pregunta y algunos ensayos de respuesta.
La afirmación de Norberto Bobbio (1909-2004) hace unos años, citada por mí muchas veces, de que el comunismo y el fascismo son las utopías reaccionarias del siglo veinte, ofrece una clave para entender este silencio, así como la ofreció este filósofo italiano en su obra, particularmente en su crítica a la supuesta desaparición de la noción derecha-izquierda, la cual entiende como una díada, como dos aspectos de la misma realidad. Bobbio le asigna a la izquierda una apertura más clara, más directa, dispuesta a darle máxima prioridad a la igualdad de oportunidades y los derechos sociales. Siguiendo ambas claves podemos decir que quien se afilia a esas utopías actúa por reacción, en contra de lo que identifica como obstáculo, mientras que quien se adscribe a una posición de izquierda o de derecha actúa de acuerdo a un pensamiento. Una frase del mismo Bobbio arroja una luz adicional: ”Lo importante no es creer o no creer, lo importante es pensar”. Quien hace suya una utopía reaccionaria se resiste a pensar, cree simplemente, se violenta frente a lo que cuestiona su creencia. El revolucionario o el fascista creen y reaccionan.
Sólo en ese sentido puedo entender la actitud de algunos colegas. Excluyo a los oportunistas que son muchos y a los “revolucionarios” irredentos. Y me dirijo entonces a los que no han renunciado al pensamiento.
Decir no.
Llegó el momento de decir no, como en el documento de Niemeyer. Pero la negativa debe tener dirección, se le dice no a la cuestión concreta de que el Estado venezolano opere al capricho de un hombre ensimismado rodeado de creyentes en la utopía de la revolución marxista. Ellos saben que el saldo de los últimos once años de ninguna manera responde a los inmensos recursos que ha tenido el Estado venezolano. Que Venezuela es hoy tan capitalista como lo era hace una década y depende más que nunca del dinero rentista. Y que en las ciudades venezolanas, hablo ahora directamente a los colegas, no ha ocurrido la imprescindible transformación, que la calidad de vida en ellas es hoy peor que al comienzo de la década, que las áreas marginales siguen sin atención vigorosa, extendida y uniforme, que el espacio público se ha deteriorado, que el crimen violento y desalmado domina el espacio publico, que se anuncian hoy como planes para el futuro (Caracas y la señora Farías) cosas que ya debieron haberse realizado. Y que la fascinación del Gran Jefe se agota en ocurrencias cada vez más desatinadas, en una búsqueda irresistible de limitación de los derechos humanos que sin sentido golpea la interacción democrática como ha ocurrido con la Ley de Educación y la intervención del sistema radial. ¿A dónde va todo esto? ¿Qué sentido tiene esa apertura sin límites de conveniencia o racionalidad hacia la ingerencia cubana en Venezuela como si fuese un requisito liberador? ¿Liberador de qué?
Hoy no he hablado como arquitecto, aunque como siempre la arquitectura haya sido mi punto de referencia. He hablado con indignación y como alguien que se resiste a creer que en Venezuela la capacidad de discernir haya sido apagada por un mesianismo que es síntoma de decadencia y omisión. Hablo también con esperanza.