Oscar Tenreiro
Quien conozca Maracay sabe que es una ciudad muy plana. Sólo sube un poco el terreno en El Limón, hacia la cordillera, después de la Universidad, y también en el sector de Las Delicias, hacia el Jardín Zoológico. Eso la hace muy propicia para el uso de la bicicleta, que se utilizaba intensivamente como medio de transporte, hasta el punto que las pocas fábricas que había entonces –recuerdo la de Sudamtex, industria textil– tenían estacionamiento para las bicicletas de los obreros tan llenos que llamaban la atención. Casi todos los niños cuando tenían más edad se trasladaban a todas partes en bicicleta y a nosotros nos iba a corresponder hacerlo, así que desde los siete-ocho años fui progresivamente dejando el velocípedo y pasé a la bicicleta poco antes de los diez años al igual que mi hermano Edgardo. Un par de años antes lo habían hecho Jesús y Pedro Pablo.

Esta vista satelital de Maracay es interesante. Abajo a la izq. en negro está el Lago de Valencia, que pese a ser uno de los recursos paisajísticos más importantes de Venezuela está drásticamente ignorado por la ciudad. La vía hacia Las Delicias y de allí hacia Choroní y el mar atravesando la montaña, se ve claramente en negro, casi en el centro de la imagen. A la izquierda arriba, la vía hacia El Limón y luego Ocumare, Cata, Turiamo y demás playas.
Mi bicicleta era una Raleigh –marca inglesa– grande, de las de adultos, de segunda mano porque había pertenecido al técnico de radio de la Casa Philco. La de Edgardo era nueva, tamaño mediano porque Edgardo era el de menor estatura entre nosotros, marca Elswick, también inglesa porque las bicicletas entonces tenían que ser inglesas por lo resistentes, aunque bastante pesadas. Por primera vez dependía de mi un objeto que debía ser mantenido y cuidado por ser un instrumento que debía funcionar bien, una seña junto a muchas otras, de que ya no era un niño e iba empezando la adolescencia, una nueva etapa. Así que me apliqué mucho a cuidar mi Raleigh empezando por sacarle brillo a su color negro para que su aspecto se acercara al de las bicicletas nuevas de Jesús (Raleigh), Pedro Pablo (Humber) y Edgardo (a Carlota no le compraron bicicleta, las niñas tenían, o debían tener, otras distracciones) pero no lograba el brillo deseado a pesar de usar cera para automóviles, cuero de ante y todos los adminículos que se usan para lavar un carro. Quedaba opaca.

Mi bicicleta era casi exacta a esta que es de un modelo anterior, pero se ve que no variaban mucho. (Internet)
Desde ese momento pude visitar a mis amigos con mayor asiduidad y decidir con libertad lo que podía hacer, incluyendo la organización de las caimaneras no tan cerca de la casa, como cuando las hacíamos junto con los Martínez Gómez –Ramón y Juan Ramón eran nuestros amigos– en el terreno de su casa de la Delicias, que quedaba al lado de la de los Gabaldón, hijos de Arnoldo, el zar de la campaña anti-malaria de los años cuarenta y cincuenta venezolanos. Y ya siendo posible andar por Maracay con toda libertad salvo de noche, conocí mejor la ciudad y sus alrededores inmediatos y se amplió radicalmente el espacio en el que me movía. Y vuelvo a hacer notar que sobre nosotros no se ejercía una autoridad protectora sino más bien vigilante a cierta distancia, por lo cual procedíamos en nuestros movimientos con mucha libertad, pudiendo decidir, una vez hechos los deberes escolares, a donde ir y con quien reunirnos sin otro requisito que participarlo y estar de regreso a la hora de comer.
Edgardo y yo salíamos de paseo juntos con mucha frecuencia, yendo sobre todo más allá de la incipiente urbanización Calicanto, después del circo de toros, en la misma dirección de Las Delicias, hacia el norte, la montaña, donde había mucho terreno libre sin construir y una red de caminos de tierra que se prestaba para dar paseos en múltiples direcciones. Antes de salir nos sentábamos un rato con una hoja de papel donde garabateábamos una ruta que después seguíamos cuidadosamente como si se tratase de una exploración, paseos que me sirvieron de base mucho tiempo después, para inventar historias ante mis hijos y posteriormente ante mis nietos, a la hora de dormir, diciéndoles que les contaría los cuentos del niñito de Maracay, que eran básicamente variaciones fantasiosas de lo que nos había pasado en nuestras exploraciones. Como por ejemplo la vez que uno de nosotros (creo que fue Pedro Pablo) se cayó con bicicleta y todo en una acequia que había que cruzar pasando por una tabla, experiencia que superó sin lesionarse –la bicicleta sufrió un poco– pero que me servía para inventar otros desenlaces. O cuando sentíamos un lloriqueo que salía de un pajonal y creíamos que era de un recién nacido (sabíamos por el periódico de bebés abandonados) y resultó ser un cachorro.
**********
Con la bicicleta me iba a observar los aviones de entrenamiento en el aeropuerto militar que en ese tiempo todavía funcionaba hacia el comienzo de Las Delicias. Los pilotos aprendices aterrizaban sus aviones, los dejaban correr un poco por la pista, volvían a despegar, daban una amplia vuelta y de nuevo aterrizaban repitiendo el ciclo. Y como la cabecera de la pista quedaba a muy poca distancia del límite del terreno del aeropuerto atravesado por la vía hacia Las Delicias, era posible ver el aterrizaje desde bastante cerca. Eran unos aviones bastante grandes muy ruidosos, del tipo usado en los Estados Unidos para el mismo fin de entrenamiento, distinguidos con las siglas AT-6, y me fascinaba verlos en esa rutina que tenía momentos particulares producidos por las torpezas de los entrenados que con frecuencia aterrizaban demasiado violentamente, el avión dando saltos, bajaban demasiado o se quedaban muy altos al aproximarse y cosas así. El caso es que yo me iba con la bicicleta a pararme junto a la cerca del aeropuerto a pocos metros de la cabecera de la pista para ver las evoluciones y me pasaba horas observando sin bajarme de la bicicleta, apoyándola en la cerca. Fui modificando mi posición acercándome al eje central de la pista para tener la sensación de que los aviones me pasaran justo por encima. La distracción se me convirtió en habitual y la repetí durante algunas semanas hasta que ocurrió lo inevitable: me obligaron a moverme y me prohibieron estar allí, lo cual por supuesto obedecí.

Esta foto aérea de Internet con el circo de toros en primer plano muestra arriba la vía en diagonal que lleva a Las Delicias y limita el aeropuerto militar de entonces. A la izquierda se ve la pista de aterrizaje en cuya cabecera me detenía a observar los aviones.
**********
Una consecuencia de la bicicleta fue la de convertirnos a Edgardo y a mí en cobradores de la Sociedad de La Milagrosa, sobre lo cual escribí hace unos años. Los socios de esa organización, fundada por Cecilia a raíz de su viaje a Francia luego de la muerte de la abuela Elizabeth[1], pagaban dos bolívares por mes, pero había que ir a cobrar a los respectivos domicilios y le correspondía a mamá como Tesorera encargarse de los cobros, que hacía con nuestra ayuda, la cual dábamos de buena gana porque era un asunto que nos distraía. Y nos llamaba la atención que entre los socios se encontrara un torero llamado a ser famoso: César Girón, junto a sus hermanos Rafael y Curro que vivían en una zona muy modesta de la ciudad, en el llamado Pasaje Catalán, una casa de vecindad [2], tipo de vivienda consistente en habitaciones agrupadas alrededor de un patio con baños comunes, que Gómez había hecho construir para alojar a los obreros especializados que vinieron desde Barcelona, España, a trabajar en los Telares, una industria bastante grande para la época que quedaba hacia el Sur de la ciudad antes de la estación del Gran Ferrocarril de Venezuela, en actividad plena en esos tiempos.
Los Telares estaban en un enorme edificio construido expresamente, típica arquitectura industrial europea, del cual salía un ruido muy característico en el sector. Cuando en la bicicleta desde la ciudad se dirigía uno a la Estación, el ruido, que era como un tableteo producido por los propios telares, comenzaba a sentirse desde una cuadra antes de llegar, se hacía particularmente intenso junto al edificio y luego se atenuaba lentamente, experiencia acústica singular que al escribir esto aún recuerdo, acompañada de un olor característico. Olor tal vez producido más bien por la fábrica de mantequilla –también Gómez– que quedaba enfrente y tenía un nombre que me parecía muy curioso, Lactuario de Maracay, empresa que fabricaba la Mantequilla Maracay, todavía existente en el mercado a menos que la revolución haya también acabado con ella.

Los Telares de Maracay en foto de Internet, estaban en un edificio construido especialmente según estándares europeos. Desde el fondo de esta foto pasábamos en bicicleta en dirección a la estación del Gran Ferrocarril de Venezuela.

El patio interno de los telares muestra la escala del conjunto. Una industria instalada con lo mejor de su tiempo.
**********
A veces nos desplazábamos más lejos en dirección a Turmero –al este de Maracay– sin atrevernos a ir más allá de la redoma de La Barraca, de donde partía la carretera a Turmero, la cual debía su nombre al hotel con ese nombre que allí quedaba a un lado de la redoma, que por sus características nos llamaba mucho la atención. Porque se trataba de un hotel construido por Gómez según un modelo que podría ser el antecesor de los moteles de los Estados Unidos y del cual tengo un recuerdo que a pesar de ser vago me permite reconstruirlo. Hacia la calle daba una especie de terraza cubierta muy formal, bastante grande, de construcción muy digna, pesada, con gruesas barandas de mampostería que separaban de la calle, con un estilo de diseño que aparece en mi recuerdo como vinculado al Hotel Jardín lo cual me hace pensar que en todo el conjunto estaba la mano de Carlos Raúl Villanueva; era el único hotel de la ciudad antes de que se construyera el Hotel Jardín. En esa terraza funcionaba un bar con restaurante que era bastante concurrido y según recuerdo estaba regentado por un matrimonio español amigo de la familia. Lateralmente a esa terraza estaba la entrada de automóviles. El terreno que era muy profundo, por lo menos doscientos metros por unos cincuenta de ancho, y allí había algunas cabañas, o pabellones, que contenía cada uno un dormitorio muy amplio con sus baños y una amplia terraza cubierta de acceso. Y al fondo del lote una hilera de cuartos continuos. Frente a las primeras cabañas había una enorme piscina de cincuenta metros de largo y por lo menos diez de ancho, que como ocurría con todas las piscinas en las cuales me bañé en Maracay de niño siempre estaba medio vacía o con el agua llena de algas lo cual obligaba a adaptarse. Lo cierto es que nos acercábamos los Domingos a ver si la habían llenado con agua limpia, porque como puede esperarse por la fecha en la que había sido construida –los veintitantos– no tenía sistema de tratamiento, sino que se cambiaba toda el agua. Que era mucha, generalmente la encontrábamos sólo llena hasta la mitad lo cual no impedía que nos bañáramos; la parte llana quedaba sin agua como si fuese la playa. Y allí improvisábamos.
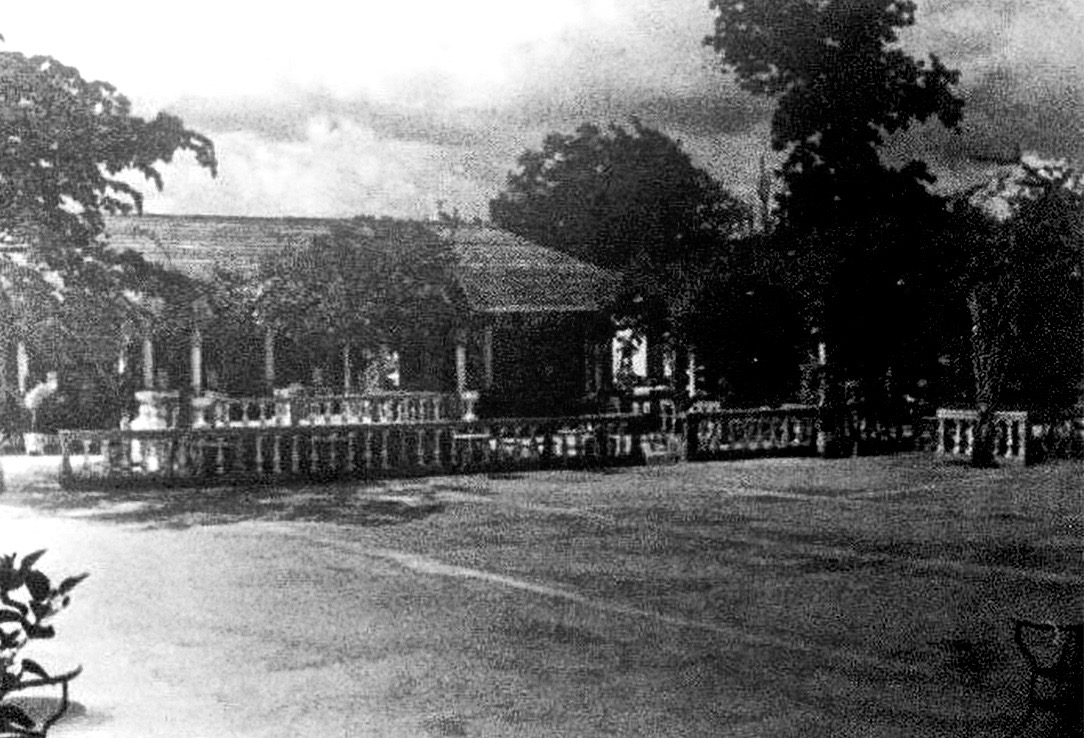
Esta es la única imagen que he conseguido de La Barraca. Asombra –estamos en un país así– que de un sitio tan emblemático en su tiempo, no quede memoria visual alguna.
Cuando comenzaba a subir el terreno a partir del zoológico de Las Delicias, el pedaleo empezaba a ponerse difícil porque ese tipo de bicicletas –sin cambios– eran muy malas para escalar. Y al llegar a la llamada subida de la Macarena nombre de una casa construida por Gómez que allí quedaba, zona muy arbolada y de clima fresco en comparación con la ciudad, el trabajo se hacía fuerte hasta el punto que la tal subida se convertía en un obstáculo a superar. Luego la vía seguía en pendiente menos fuerte en dirección a El Castaño –es la misma vía que va a Choroní–, un pozo que se forma en el río que por allí baja, bueno para bañarse y pasar un rato. Lo hicimos una vez en grupo liderado por Jesús, Pedro Pablo y un par de sus amigos que se encargaron de cocinar el único sancocho de gallina de producción semi-silvestre –quedó bastante bueno– que he comido en mi vida. Fue cuando recién me habían regalado la bicicleta y se convirtió en imagen que me quedó grabada, no sólo por el sancocho sino por las circunstancias que lo rodearon.
Cuando llegamos al pozo había una especie de sarao muy especial: dos hombres que después resultaron ser policías fuera de servicio, con sus respectivas parejas de ocasión celebraban en grande sin el menor recato en cuanto a efusiones íntimas al otro lado del pozo, de lo cual yo me daba poca cuenta pero enervaba bastante a Jesús y sus amigos hasta el punto de hacer comentarios que crearon un cierto grado de tensión. Que no tuvo consecuencias porque poco después de consumido el sancocho, con el espectáculo de intimidades como escenario de fondo, cayó un aguacero que nos obligó a buscar abrigo, junto con los policías y sus amigas, en un caney cercano donde funcionaba un comercio. Allí me tocó por primera vez en mi vida ser testigo de una discusión sobre tarifas a pagar para ese tipo de servicios entre el policía, a quien por cierto había visto dirigiendo el tráfico en Maracay, y sus amigas, discusión que se llevaba a voz en cuello incluyendo algunos detalles y vino a ser mi iniciación en los bajos fondos maracayeros. Todo un espectáculo, típicamente subdesarrollado, muy propio para niños de mi edad.
[1]Sobre este viaje haré algunos comentarios por la importancia que tuvo para ella y la que también tuvo para mí.
[2]En otros países de América Latina se le llama conventillo.


